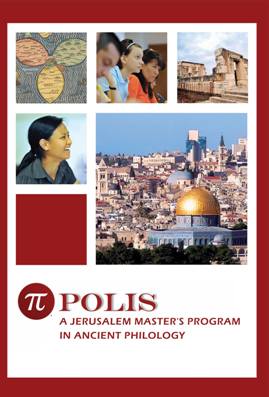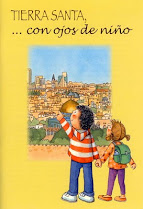Desde el Monte Zión, cercano a nuestro hospedaje, hay un tranquilo y luminoso paseo hasta las murallas. El sol aún no calienta a estas horas tempranas, y al trasponer la Puerta de Jaffa encontramos un Jerusalén que despierta un día más para acoger a millares de peregrinos, y para dar a sus habitantes las cotidianas plazas y calles donde transcurren sus vidas. Nada más entrar se pasa junto a la Torre de David, baluarte de la defensa de la ciudad, y desde aquí caminamos esta mañana descubriendo el ir y venir de su gente, las labores de limpieza, los niños uniformados entrando a un colegio ortodoxo, los tenderos disponiendo sus comercios, los monjes detenidos a la puerta de algún convento llenos de gravedad tras sus hábitos; una pendiente escalonada nos lleva hasta una calle del zoco aún por despertar, parcialmente abovedada, que recibe la luz del día naciente a través de tragaluces, provocando una especie de ilusión óptica que sitúa las figuras y las formas en un ambiente vaporoso e irreal.
Una salida lateral a través de un callejón perfumado de incienso nos sitúa de nuevo en la plaza del Santo Sepulcro. Esta es la mejor hora para visitarlo, y también de anochecido, cuando sólo los más piadosos se mantienen dispuestos a no abandonar nunca el lugar, a pasar las largas horas arropados por sus muros de piedra y su constelación de lámparas con llamitas luminosas. Distintos oficios ocurren en las múltiples capillas, como si de una Torre de Babel entregada a la oración se tratara. El ermitaño continúa en su sitio, ajeno como ayer, y una mujer de juventud imprecisa, cuyos ropajes negros dejan tan sólo entrever su tez infinitamente pálida, dirige su mirada perdida a la atmósfera gris al tiempo que aferra con sus manos un pequeño libro religioso. Los fieles comienzan a deambular alrededor del Sepulcro; todavía no se puede visitar, los aventajados guardianes no han terminado de prepararlo para este nuevo día.
Desandamos las calles y volvemos a salir por Jaffa para ir al Jerusalén nuevo y moderno. Vamos a alquilar un coche y subir hasta Galilea – unos 150 Km. – siguiendo el curso del río Jordán. Siento una gran emoción al pensar que voy a ver lugares que hasta hoy sólo había alimentado mi imaginación escuchando los Evangelios.

¡El desierto de Judea! Una masa gris y pedregosa se precipita hacia el oriente una vez coronado el Monte de los Olivos. Colinas y valles resecos son increíblemente aún habitados por beduinos que reúnen miserables casas de palos y hojalata junto al cercado de sus rebaños de cabras, sobreviviendo sin duda como lo han hecho durante generaciones desde hace milenios. La carretera atraviesa estos parajes como una actualidad disonante dificultando su justa contemplación, pero si entornas un poco los ojos y los diriges hacia la atmósfera brumosa que se eleva desde el mar Muerto, entonces, puedes ver llegar las caravanas provenientes del norte, desde Siria, desde Irán… nutridas de mercaderes que acuden a Jerusalén siguiendo el Jordán hasta llegar a ese mar hundido y ponzoñoso de presencia eterna. Muchos peregrinos se habrán incorporado a su estela para protegerse de malhechores, y se disponen para ascender hasta la ciudad santa. Así lo harían también Jesucristo y sus Apóstoles cuando desde Galilea peregrinaban para celebrar la Pascua, Pentecostés o la Fiesta de los Tabernáculos.
El mar Muerto reverbera como una mancha gris y oleosa embalsado entre yermas montañas. Sorprende ver tan cerca de su orilla una verde extensión donde se adivina entre palmeras la antiquísima Jericó, al pie de una pared desértica cubierta de grietas y recovecos por donde estuvo Jesús mientras ayunó y oró en su retiro. Pronto el valle se hace fértil y continúa su ascenso hacia el norte. Escenario que vería a Juan el Bautista anunciar al Mesías poco antes de sufrir joven el martirio.

¡El lago Tiberiades! ¡El mar de Galilea! Qué momento tan mágico al contemplarlo por primera vez. Sus aguas, de un color limpio y celeste, bañan este lado creando una tierra fértil, con campos de cereal, plantaciones de frutales y orillas arboladas. Esta sí parece la Tierra Prometida. En frente, el desierto montañoso jordano, y más hacia el norte, los altos del Golán, estériles y estratégicos.
Reposamos a la luz del medio día en el Monte de las Bienaventuranzas. La vista desde allí es espléndida. Trigales y olivos ocupan ahora el lugar donde cientos de discípulos se sentaban pendiente abajo, con el mar y el cielo al fondo, para escuchar las palabras del Señor. Quiero imaginar su voz llegando hasta los últimos en situarse, vigorosa y clara, con la serenidad que se desprende de sus enseñanzas. Bienaventurados… así leemos una tras otra las prodigiosas palabras, dejando que llenen el aire una vez más y para siempre.
De Cafarnaún quedan unas espléndidas ruinas que muestran entre otras la que con absoluta certeza fue la casa de Simón Pedro. Desde ella, Jesús debió de pasearse por sus calles, visitar la sinagoga o descender a las orillas del lago para reunirse con los pescadores. En un lugar cercano a la villa, una pequeña iglesia rememora el lugar donde llevó a cabo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Bajo su altar se encuentra una pequeña roca oscura y santa testimonio de aquel hecho. Junto a ella, un primoroso y sencillo mosaico recrea alegóricamente aquellos alimentos. Salimos y nos sentamos junto a la orilla. Tocamos el agua y permanecemos durante unos minutos en absoluto silencio, tan sólo contemplando su quietud surcada lentamente por una pequeña embarcación.
Llegados a Tiberíades paseamos un trecho hasta el puerto y tomamos ¡el pez de San Pedro!, a buen seguro descendiente genético de aquellos de entonces. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu se sienten colmados.
Nos alejamos de allí camino de Nazaret, pero antes de llegar ascendemos al monte Tabor, en cuya cima se levanta la Basílica de la Transfiguración, construcción de época moderna y atendida por padres franciscanos. Un paseo por las inmediaciones te permite contemplar una vista prodigiosa de la llanura que se extiende a sus pies y, allá enfrente, las edificaciones de Nazaret sobre una colina. No se conoce el lugar preciso hasta el que Jesús subió para rezar con sus apóstoles más queridos –Pedro, Santiago y Juan-, ni dónde se transfiguró apareciéndose a ellos acompañado por Moisés y el profeta Elías, pero basta con rememorar aquella escena evangélica y compartir con decenas de fieles –muchos de ellos hindúes- una oración.

Llegamos a Nazaret fatigados de tantas emociones, ahítos de historia y fe, inmersos en vivencias bíblicas. Esta ciudad nos sitúa en otro instante, otro espíritu, inherente a la figura de Jesús para tantos cristianos; aquí se peregrina en pos de la Virgen, es en Nazaret donde comienza todo. En memoria de su divinidad se levanta la Basílica de la Encarnación, donde se respira un no sé qué dulce y maternal. Un paseo por el patio central te permite contemplar sus muros de piedra nueva, limpia y clara. En su interior se disponen dos niveles, ambos compartidos, puesto que desde una balconada participas también de la iglesia inferior, uno de cuyos laterales alberga la Gruta de la Anunciación. Ante ella, tras una delicada verja, contemplamos un fragmento de aquel poblado evangélico donde la Virgen fue visitada y anunciada por el ángel Gabriel.
Decenas de peregrinos de tez oscura y hábitos orientales guardan su turno para venerar, ¿por qué no?, ese espacio divino y arcaico donde en paz viviría Jesucristo su juventud, cuidado y amado por María y José. Una mujer se queda postrada ante la puerta de aquella habitación-cueva que esconde al fondo unos toscos peldaños de piedra, y dirige sus manos y ojos vidriosos hacia delante en un intento quizás de ver y tocar, de estar más cerca de la escena Divina.
Ya afuera se reúnen todos para entonar cánticos mientras sus coloridas vestimentas y porte exótico dan a la tarde que se extingue en tonos pastel un balanceo de verdadera alegría y esperanza. Poco después, paseando por las calles de Nazaret, apenas consciente del espacio físico por el que me muevo, comparto mi alma y dejo allí mi confesión sincera. Iniciamos el camino de vuelta a Jerusalén bien entrada la noche.