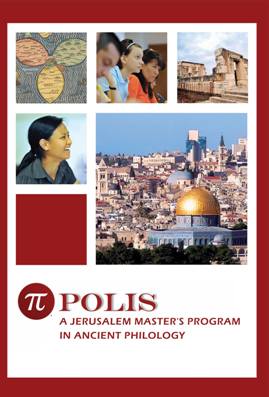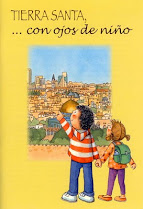A lo largo de los siglos, la Orden del Carmen ha donado a la cristiandad innumerables tesoros espirituales: basta pensar en las vidas ejemplares y enseñanzas de santa Teresa de Ávila, san Juan de la Cruz o santa Teresita de Lisieux, los tres nombrados Doctores de la Iglesia. Entre esas riquezas, destaca también la costumbre del escapulario, que san Josemaría vivió y difundió: “lleva sobre tu pecho el santo escapulario del Carmen. —Pocas devociones —hay muchas y muy buenas devociones marianas— tienen tanto arraigo entre los fieles, y tantas bendiciones de los Pontífices. —Además ¡es tan maternal ese privilegio sabatino!” (Camino, n. 500).
El escapulario asegura a quien lo porta con piedad dos prerrogativas: la ayuda para perseverar en el bien hasta el momento de la muerte y la liberación de las penas del purgatorio. El inicio de esta devoción se da en 1251, durante un momento de especial contradicción para la Orden, que daba sus primeros pasos en Europa. Según una redacción antigua del Catálogo de santos carmelitas, que está en la base del relato, un cierto san Simón —identificado más tarde con san Simón Stock, prior general inglés— acudía insistentemente a Nuestra Señora con la siguiente súplica:
Flos Carmeli / Flor del Carmelo; vitis florigera / vid florida; splendor coeli / esplendor del cielo; Virgo puerpera / Virgen fecunda; singularis / y singular; Mater mitis / oh Madre dulce; sed viri nescia / de varón no conocida; Carmelitis / a los Carmelitas; da privilegia / da privilegios; Stella Maris / Estrella del mar.
En respuesta a su oración, la Virgen se le apareció llevando en la mano el escapulario, y le dijo: este es un privilegio para ti y todos los tuyos: quien morirá llevándolo, se salvará. Una redacción más larga afirma: aquel que muera llevándolo, no sufrirá el fuego eterno... se salvará. El escapulario formaba entonces parte del hábito religioso, aunque en su origen había sido una prenda de trabajo que usaban los siervos y artesanos. Consistía en una tira de tela con una apertura para meter la cabeza, que se superponía a la túnica y colgaba sobre el pecho y la espalda.
La segunda prerrogativa, conocida como privilegio sabatino, procede de una tradición medieval. La Sede Apostólica estableció en 1613 a través de un decreto que el pueblo cristiano puede piadosamente creer en la ayuda de la Santísima Virgen a las almas de los frailes y cofrades de la Orden del Carmen que han fallecido en gracia, han vestido el escapulario, han observado la castidad según su estado, y han rezado el Oficio Parvo o —si no saben leer— han guardado los ayunos y abstinencias establecidos por la Iglesia; y que Nuestra Señora actuará con su protección especialmente el sábado, en el día dedicado por la Iglesia a la Madre de Dios. ´
Es decir, el privilegio sabatino se apoya en una verdad de la doctrina común cristiana: la solicitud maternal de Santa María para hacer que los hijos que expían sus culpas en el purgatorio alcancen lo antes posible por su intercesión la gloria del Cielo.
 Al mismo tiempo que la Orden del Carmelo iba desarrollándose —especialmente en los siglos XVI y XVII, gracias a varias reformas—, también se extendieron sus cofradías. Atraían a muchos fieles que, sin abrazar la vida religiosa, participaban de la devoción a Nuestra Señora difundida por la espiritualidad carmelita. Lo manifestaban vistiendo el escapulario, que fue simplificando su forma hasta convertirse en dos cuadrados de tela unidos por cintas para echarlo al cuello.
Al mismo tiempo que la Orden del Carmelo iba desarrollándose —especialmente en los siglos XVI y XVII, gracias a varias reformas—, también se extendieron sus cofradías. Atraían a muchos fieles que, sin abrazar la vida religiosa, participaban de la devoción a Nuestra Señora difundida por la espiritualidad carmelita. Lo manifestaban vistiendo el escapulario, que fue simplificando su forma hasta convertirse en dos cuadrados de tela unidos por cintas para echarlo al cuello.
La Sede Apostólica ha intervenido en numerosas ocasiones para fomentar esta costumbre, uniéndole la facultad de lucrar indulgencias y fijando algunas cuestiones prácticas: la ceremonia de imposición, que basta recibir una sola vez y puede realizar cualquier sacerdote; la bendición de un nuevo escapulario que reemplaza a otro ya gastado; o la posibilidad de sustituir el de tela por una medalla con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y de la Santísima Virgen.
Hace algunos años, cuando se celebró el 750 aniversario de la entrega del escapulario —la aparición a san Simón—, el beato Juan Pablo II, que lo llevaba desde joven, resumió así su valor religioso: «son dos las verdades evocadas en el signo del escapulario: por una parte, la protección continua de la Virgen santísima, no sólo a lo largo del camino de la vida, sino también en el momento del paso hacia la plenitud de la gloria eterna; y por otra, la certeza de que la devoción a ella no puede limitarse a oraciones y homenajes en su honor en algunas circunstancias, sino que debe constituir un "hábito", es decir, una orientación permanente de la conducta cristiana, impregnada de oración y de vida interior, mediante la práctica frecuente de los sacramentos y la práctica concreta de las obras de misericordia espirituales y corporales. De este modo, el escapulario se convierte en signo de "alianza" y de comunión recíproca entre María y los fieles, pues traduce de manera concreta la entrega que en la cruz Jesús hizo de su Madre a Juan, y en él a todos nosotros, y la entrega del apóstol predilecto y de nosotros a ella, constituida nuestra Madre espiritual» (Beato Juan Pablo II, Mensaje a la Orden del Carmen con motivo de la dedicación del año 2001 a María, 25-III-2001).
Estas ideas están contenidas en las palabras que pronuncia el celebrante en la bendición del escapulario: «[Dios], mira con bondad a estos servidores tuyos, que reciben con devoción este escapulario para alabanza de la santísima Trinidad en honor de santa María Virgen, y haz que sean imagen de Cristo, tu Hijo, y así, terminando felizmente su paso por esta vida, con la ayuda de la Virgen Madre de Dios, sean admitidos al gozo de tu mansión» (De benedictionibus, n. 1218).
Al hablar del trato con Dios, san Josemaría animaba con frecuencia a hacernos niños, a reconocer que necesitamos siempre la ayuda de la gracia. Y también nos enseñó a recorrer ese camino de la mano de Nuestra Señora:
“Porque María es Madre, su devoción nos enseña a ser hijos: a querer de verdad, sin medida; a ser sencillos, sin esas complicaciones que nacen del egoísmo de pensar sólo en nosotros; a estar alegres, sabiendo que nada puede destruir nuestra esperanza. El principio del camino que lleva a la locura del amor de Dios es un confiado amor a María Santísima. Así lo escribí hace ya muchos años, en el prólogo a unos comentarios al santo rosario, y desde entonces he vuelto a comprobar muchas veces la verdad de esas palabras. No voy a hacer aquí muchos razonamientos, con el fin de glosar esa idea: os invito más bien a que hagáis la experiencia, a que lo descubráis por vosotros mismos, tratando amorosamente a María, abriéndole vuestro corazón, confiándole vuestras alegrías y vuestras penas, pidiéndole que os ayude a conocer y a seguir a Jesús” (Es Cristo que pasa, n. 143).