 ¿Quieres acompañar de cerca, muy de cerca, a Jesús?... Abre el Santo Evangelio y lee la Pasión del Señor. Pero leer sólo, no: vivir. La diferencia es grande. Leer es recordar una cosa que pasó; vivir es hallarse presente en un acontecimiento que está sucediendo ahora mismo, ser uno más en aquellas escenas (Vía Crucis, IX estación, punto 3).
¿Quieres acompañar de cerca, muy de cerca, a Jesús?... Abre el Santo Evangelio y lee la Pasión del Señor. Pero leer sólo, no: vivir. La diferencia es grande. Leer es recordar una cosa que pasó; vivir es hallarse presente en un acontecimiento que está sucediendo ahora mismo, ser uno más en aquellas escenas (Vía Crucis, IX estación, punto 3).
A lo largo de los siglos, así han contemplado los santos —y, con ellos, muchedumbres de cristianos— la muerte redentora de Jesús en la cruz y su resurrección: el misterio pascual, que está en el centro de nuestra fe (Cfr.Catecismo de la Iglesia Católica, n. 571). Con el paso del tiempo, la meditación de aquellos hechos ha cuajado en algunas devociones, entre las que destaca el vía crucis.
Como sabemos, este ejercicio tiene por objeto considerar con espíritu de compunción y compasión la última y más dolorosa parte de los padecimientos del Señor, acompañándolo espiritualmente en el camino que recorrió, cargado con la Cruz, desde el Pretorio de Pilato hasta el Calvario, y allí, desde que fue enclavado en el patíbulo hasta su deposición en el Sepulcro.
La práctica del vía crucis se fundamenta en la veneración por los Santos Lugares, donde no hacía falta imaginarse los escenarios de la Pasión, sino que se tenían a la vista y se recorrían físicamente. Una leyenda piadosa —recogida en De transitu Mariae, un apócrifo siriaco del siglo V— cuenta que la Santísima Virgen caminaba a diario por los sitios donde su Hijo había sufrido y derramado su sangre (Cfr. Dictionnaire de spiritualité, II, col. 2577). Por mano de san Jerónimo, ha llegado hasta nosotros el testimonio de la peregrinación a Palestina que la noble santa Paula realizó entre los años 385 y 386: en Jerusalén, «con tanto fervor y empeño visitaba todos los lugares, que, de no haber tenido prisa por ver los otros, no se la hubiera arrancado de los primeros.
 Prosternada ante la cruz, adoraba al Señor como si lo estuviera viendo colgado de ella. Entró en el sepulcro de la Anástasis y besaba la piedra que el ángel había removido de aquel. El sitio mismo en que había yacido el Señor lo acariciaba, por su fe, con la boca, como un sediento que ha hallado las aguas deseadas. Qué de lágrimas derramara allí, qué de gemidos diera de dolor, testigo es toda Jerusalén, testigo es el Señor mismo a quien rogaba» (San Jerónimo, Epitaphium sanctae Paulae, 9).
Prosternada ante la cruz, adoraba al Señor como si lo estuviera viendo colgado de ella. Entró en el sepulcro de la Anástasis y besaba la piedra que el ángel había removido de aquel. El sitio mismo en que había yacido el Señor lo acariciaba, por su fe, con la boca, como un sediento que ha hallado las aguas deseadas. Qué de lágrimas derramara allí, qué de gemidos diera de dolor, testigo es toda Jerusalén, testigo es el Señor mismo a quien rogaba» (San Jerónimo, Epitaphium sanctae Paulae, 9).
También conocemos bastantes detalles de algunas ceremonias litúrgicas que se tenían en Jerusalén en la misma época, gracias a la peregrina Egeria, que viajó a Tierra Santa a finales del siglo IV. Muchas consistían en la lectura de los relatos evangélicos relacionados con cada lugar, el rezo de algún salmo y el canto de himnos. Además, al describir las funciones sagradas del Jueves y Viernes Santo, narra que los fieles iban en procesión desde el monte de los Olivos hasta el Calvario: «se va hacia la ciudad a pie, con himnos, y se llega a la puerta en la hora en que empieza a reconocerse un hombre de otro; después, en el interior de la ciudad, todos, ninguno excluido, grandes y pequeños, ricos y pobres, están presentes; nadie deja de participar, especialmente ese día, en la vigilia hasta la aurora. De esa forma se acompaña al Obispo desde Getsemaní hasta la puerta, y de ahí, atravesando toda la ciudad, hasta la Cruz» (Itinerarium Egeriae, XXXVI, 3 (CCL 175, 80)).
Según otros testimonios posteriores, parece que fue precisándose poco a poco el camino por el que Jesús había pasado a través de las calles de Jerusalén, al mismo tiempo que se determinaban también las estaciones, es decir, los sitios donde los fieles se detenían para contemplar cada uno de los episodios de la Pasión. Los cruzados —en los siglos XI y XII— y los franciscanos —desde el XIV en adelante— contribuyeron en gran medida a fijar esas tradiciones. De esta forma, en la Ciudad Santa, durante el siglo XVI ya se seguía el mismo itinerario que se recorre actualmente, conocido como Vía Dolorosa, con la división en catorce estaciones.
 A partir de entonces, fuera de Jerusalén se extendió la costumbre de establecer vía crucis para que los fieles considerasen esas escenas, a imitación de los peregrinos que iban personalmente a Tierra Santa: se difundió primero en España —gracias al beato Álvaro de Córdoba, dominico—, de ahí pasó a Cerdeña, y más tarde al resto de Europa. Entre los propagadores de esta devoción, san Leonardo de Puerto Mauricio ocupa un puesto destacado: de 1731 a 1751, en el curso de unas misiones en Italia, erigió más de 570 vía crucis; y cuando Benedicto XIV hizo colocar el del Colosseo, el 27 de diciembre de 1750, fue el predicador durante la ceremonia. Los Romanos Pontífices también han fomentado esta práctica piadosa concediendo indulgencias a quienes la realizan.
A partir de entonces, fuera de Jerusalén se extendió la costumbre de establecer vía crucis para que los fieles considerasen esas escenas, a imitación de los peregrinos que iban personalmente a Tierra Santa: se difundió primero en España —gracias al beato Álvaro de Córdoba, dominico—, de ahí pasó a Cerdeña, y más tarde al resto de Europa. Entre los propagadores de esta devoción, san Leonardo de Puerto Mauricio ocupa un puesto destacado: de 1731 a 1751, en el curso de unas misiones en Italia, erigió más de 570 vía crucis; y cuando Benedicto XIV hizo colocar el del Colosseo, el 27 de diciembre de 1750, fue el predicador durante la ceremonia. Los Romanos Pontífices también han fomentado esta práctica piadosa concediendo indulgencias a quienes la realizan.
La contemplación de los padecimientos del Señor empuja al arrepentimiento de los propios pecados, y esto mueve al desagravio y a la reparación. Si las escenas se reviven en la Vía Dolorosa, la inmediatez puede ayudar a que el alma se encienda aún más en amor a Dios. Ciertamente, resulta imposible saber si ese itinerario coincide con el trayecto exacto del Señor, pues el trazado de las calles data en líneas generales de la reconstrucción romana de Jerusalén realizada en tiempos de Adriano, en el año 135. Sería necesaria una investigación arqueológica que alcanzase el nivel de la ciudad en la primera mitad del siglo I, y ni siquiera así se resolverían todos los interrogantes. Al margen de esta falta de certeza, la Vía Dolorosa es el vía crucis por excelencia, el que han recorrido los cristianos durante siglos. En cuanto a las catorce estaciones, la mayoría están tomadas directamente del Evangelio, y otras nos han llegado por la tradición piadosa del pueblo cristiano. Las seguiremos de la mano de san Josemaría, que las meditó con viveza singular.




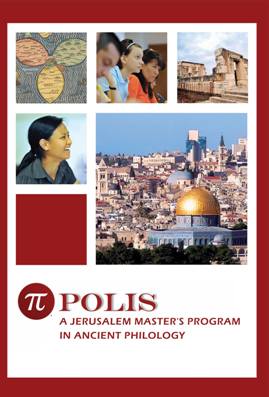

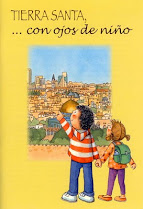






No hay comentarios:
Publicar un comentario