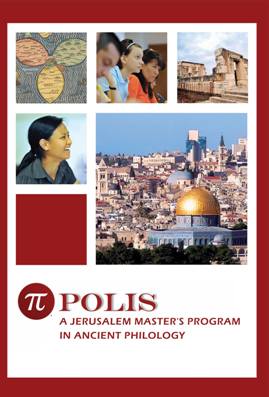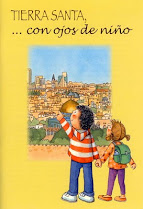Agradezco mucho a la periodista Anabel Llamas la entrevista que me hizo y publicó la semana pasada en Alfa y Omega. Para los que no son españoles he de explicar que esta revista sobre cuestiones religiosas la publica el diario ABC en España todos los jueves. Por razones de espacio no pudo ser publicada entera. Por eso aprovecho ahora para reproducirla en su totalidad.
Agradezco mucho a la periodista Anabel Llamas la entrevista que me hizo y publicó la semana pasada en Alfa y Omega. Para los que no son españoles he de explicar que esta revista sobre cuestiones religiosas la publica el diario ABC en España todos los jueves. Por razones de espacio no pudo ser publicada entera. Por eso aprovecho ahora para reproducirla en su totalidad. ¿Qué hace un sacerdote español en Tierra Santa?
Soy un sacerdote del Opus Dei. La Obra está extendida por los cinco continentes y tiene vocación universal. Muchos Obispos de regiones donde no hemos comenzado solicitan al Obispo Prelado que vayan miembros de la Obra a sus países. Cuando vamos a vivir a un país nos proponemos hacernos del lugar. Poco a poco la gente va conociendo la Obra, y al cabo de un tiempo –cuando Dios quiere- empieza a haber vocaciones del propio país. Al cabo de unos años ya no hace tanta falta que vaya gente de fuera. Si la labor es difícil –depende de los sitios- siempre vienen bien refuerzos. En Tierra Santa llevamos pocos años todavía. Por tanto, que haya venido a vivir a Tierra Santa tiene que ver con la labor de la Obra en este país. Creo que era necesario explicar esto para responder a la pregunta. Pude saludar al Papa en su reciente viaje a Tierra Santa. Al decirle que era del Opus Dei y que llevaba tres años estudiando árabe, lo primero que le salió –pues conoce bien la Obra y la quiere mucho- fue decir: -Se ve la universalidad del Opus Dei.
He venido a Tierra Santa para servir a la Iglesia de esta manera, con la finalidad de promover la santificación de los cristianos en su vida ordinaria, en su vida familiar y en su trabajo profesional, ayudándoles a hacerlo con perfección y ofreciéndoselo a Dios. Pienso que esto es algo muy necesario en todo el mundo, pero en esta Tierra de un modo especial es importante la virtud de la justicia en el trabajo y en las relaciones sociales.
Cuando me dijeron si quería venir a vivir aquí me llevé un buen susto. Lo primero que pensé fue en las bombas. Después recordé la ilusión que me hacía conocer la Tierra del Señor, los lugares Santos. Finalmente –y esto es lo que más importaba- me atrajo poder servir a todas las personas que viven en estos lugares tan especiales, tanto árabes como hebreos. Me ilusionó aprender idiomas tan exóticos como el árabe y el hebreo para poder ayudarles. Además, cada vez hay más gente que viene de peregrinación. Es un impacto fortísimo poder rezar en los lugares Santos. Aquí hay mucha gracia de Dios, y es necesario que haya sacerdotes, pues somos dispensadores de Su gracia.
Principales dificultades con las que se ha encontrado en todo este tiempo.
Los idiomas son una dificultad grande. Ya sabía algo de inglés, y poco a poco lo he ido mejorando. Era necesario para entenderme, para atender a las personas, para la predicación. Pero el inglés no es el idioma del país. Los idiomas son el árabe y el hebreo. Unos meses antes de venir empecé a estudiar árabe clásico con un profesor libanés en Zaragoza. Cuando llegué aquí tuve que empezar de nuevo, pues el árabe dialectal es distinto, al menos en las palabras más usuales. En Jerusalén más o menos la gente habla inglés. Pero cuando iba a Nazaret me encontraba con personas que sólo hablaban árabe o hebreo. Después de estos años me manejo con el árabe, pero todavía noto que me queda. Cuando me sienta más seguro espero empezar con el hebreo. Muchas veces llaman a casa por teléfono y tengo que pasar al inglés si me hablan en hebreo. También hay muchos rusos en el país. Nos hemos encontrado personas que viven en lugares de Israel donde sólo hablan ruso. En fin, el problema de los idiomas aquí es grande. Pero nunca he dejado de entenderme con alguien que tuviera real interés en hablar conmigo.
Otra dificultad es la distinta cultura del país. Es una forma de vida distinta. Esto varía lógicamente si hablamos de árabes o hebreos. Son distintos, cada uno con sus modos de ver la vida y de actuar. Al haber tan pocos cristianos se echa en falta una cultura cristiana. Por ejemplo, en Jerusalén durante las navidades no se ven adornos navideños, ni belenes por las calles. Se ven algunos en la ciudad antigua. Para ver ese ambiente hay que irse a Belén.
También cansan bastante los constantes controles de seguridad requeridos por la situación. Al entrar o salir del país son notables los chequeos que nos hacen. También al desplazarse por la ciudad se ven muchos militares armados siempre. Hay mucha policía por las carreteras. En broma decimos que si no ves un coche de policía delante es que lo tienes detrás. Para ir a Cisjordania, hay que cruzar Check Points, a veces esperando tiempo para pasar, por las largas colas que se forman.
¿Qué idea tienen allí de España?
España, en general, se ve desde aquí como un país desarrollado que está pasando una crisis grande. No sólo crisis económica, sino sobre todo de valores. La moralidad pública en Tierra Santa, en general, está mucho más alta que en España.
Mi impresión es que se considera España y, en concreto, a los españoles como gente abierta, simpática y agradable de trato. Cuando me han contado árabes o judíos sus viajes a España siempre han vuelto encantados del país y de sus gentes.
También se conoce mucho el país por la afición que empieza a haber aquí al fútbol. Al comprobar que eres español en un Check Point a veces te dicen: ¡España. Real Madrid! o ¡Me gusta el Barcelona! Me ha llamado la atención ver cómo se sigue desde aquí el fútbol de Europa. Retransmiten muchos partidos, y la gente suele ser de un equipo europeo. Durante la Eurocopa, en Nazaret, muchas casas tenían colgando banderas de distintos países a los que apoyaban. Ahora, como España va bien deportivamente, se sigue mucho.
¿Cómo viven otros españoles que conoce allí?
Conozco algunos españoles que viven aquí, pero no les veo mucho. Casi siempre estoy con palestinos o israelíes. La verdad es que no es un lugar fácil para adaptarse, en parte por las dificultades que he contado antes: los idiomas, cultura distinta... Es una cultura y mentalidad oriental. Los españoles que conozco suelen estar pocos años, pues después tienen que abandonar el país. Muchos tienen ganas de regresar a España pues sienten la tensión del país. Esto se nota más en Jerusalén, pues es la ciudad deseada por todos. No me refiero a la tensión del miedo a que haya violencia o atentados terroristas –últimamente hay muchos menos-, sino a la inquietud que se respira en el ambiente. Al conducir por Jerusalén a veces queda reflejada la poca educación, enfados, se toca mucho el claxon… En otras partes del país, como Nazaret o Haifa, esto es distinto.
Cuenta usted en su blog que trabaja con niños, entre otros. ¿Cómo son los niños de allí…? ¿Cree que se parecen mucho a los españoles?
He atendido durante tres años los clubes que tenemos aquí, y he podido conocer bien a niños y niñas de estos lugares. Antes de venir –ya siendo sacerdote- también estuve con niños unos nueve años en Zaragoza. Los niños de aquí son iguales que en todos lados. Tienen las virtudes de los niños: sencillez, confianza, audacia… Y también las dificultades de la sociedad actual: se distraen mucho, están todo el día jugando con el ordenador o la Play Station. Si están fuera de su casa llevan siempre su móvil y no paran de jugar con él. Les encanta el fútbol y están pensando todo el día en jugar a ese deporte.
También, como he comprobado en España, para el trato con Dios –si se les enseña- tienen una piedad especial, facilitada por las virtudes que decía antes: sencillez, confianza… Les atraen mucho las cosas de Dios si se les presentan de forma adecuada. Muchas veces dan ejemplo a sus padres para que recen más y se acerquen a Dios. Mi experiencia es que -sean de la religión que sean- los niños, sobre todo son niños. Se les puede tratar con toda confianza. No están todavía maleados. Es más fácil que comprendan que todos somos iguales y que hay que querer a todo el mundo. Y en esas estamos.
¿Cómo encuentra la fe de los cristianos allí? La visión de muchos es muy pesimista. Hablan de que se sienten solos, la pobreza, el “ostracismo” por parte de los judíos… ¿Hay conversiones? ¿Es fácil vivir allí para un cristiano? Me imagino por otro lado que no es lo mismo Jerusalén o Tel Aviv
Los cristianos aquí tienen muy poca formación. No suelen conocer bien su fe, aunque tienen una profunda conciencia de su identidad cristiana. Viven de la tradición que han recibido de sus familias. Pertenecen a una religión determinada, y se agarran a eso con gran seguridad y convicción. Les falta conocer y profundizar en su fe. No suelen hablar de cuestiones de religión con otras personas, en parte porque les faltan ideas, argumentos. Esta es una de nuestras primeras labores aquí: dar formación cristiana. San Josemaría decía que el Opus Dei era una gran catequesis.
Otra tarea que también tiene que ver con la fe es el optimismo. Efectivamente la visión que nos encontramos aquí es muy pesimista. Muchos árabes cristianos han ido –poco a poco- abandonando esta Tierra para irse a vivir fuera. En líneas generales los que se quedan aquí conviven con la mentalidad de que no hay esperanza. Es cierto que algunos han visto cómo durante muchos años se intentaba conseguir la paz, y todavía no se ha alcanzado. Pero, eso se ha trasladado también sin darse cuenta, al aspecto personal: una visión de la vida negativa. Un árabe empresario de Nazaret se había propuesto dar charlas a chicos que terminaban el colegio. Quería transmitirles la idea de que si se quieren hacer cosas se puede. Para ello lo primero es huir de la mentalidad de que todo es muy difícil. Efectivamente, muchas veces no es fácil, pero si se quiere se puede.
Es verdad que hay lugares -especialmente en Cisjordania- donde las dificultades son mayores. Hay situaciones de pobreza, problemas reales para encontrar trabajo, fronteras cerradas que impiden el libre comercio. Por otro lado también hay dificultad para hallar –sobre todo las mujeres- hombres con quienes casarse. Y se dan con frecuencia situaciones muy duras en que cristianas se casan con musulmanes y dejan de ver a sus padres y hermanos.
Conversiones hay, como en todo el mundo. Pero son pocas. De todas formas se puede decir que hay un interés muy grande por el catolicismo. Lo comprobamos en el seguimiento del viaje del Papa a Tierra Santa. En esos días algunos policías me hicieron algunas preguntas sobre nuestra fe con verdadero interés. Muchos no cristianos están interesados en conocer mejor nuestra religión. Por ejemplo, en las Misas de nochebuena, la mitad de los asistentes no son cristianos, pero quieren conocer lo que hacemos.
La vida para un cristiano en Tierra Santa no es fácil, como en tantos otros sitios del mundo. Pongamos el caso más frecuente: el de los cristianos árabes. Su vida aquí es una vocación a mantener viva la fe en la Tierra donde nació, vivió, murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. A los que rezan y profundizan en la fe esto les llena de ilusión, y les lleva a quedarse y procurar formar un núcleo familiar cristiano que vaya poco a poco influyendo en la sociedad. Es necesario que así sea. Y esa es nuestra misión aquí. Nuestra Señora, Reina de Tierra Santa, nos ayudará para conseguir esto, y sabemos que nos protegerá en su Tierra mirándonos siempre con especial cariño.
Soy un sacerdote del Opus Dei. La Obra está extendida por los cinco continentes y tiene vocación universal. Muchos Obispos de regiones donde no hemos comenzado solicitan al Obispo Prelado que vayan miembros de la Obra a sus países. Cuando vamos a vivir a un país nos proponemos hacernos del lugar. Poco a poco la gente va conociendo la Obra, y al cabo de un tiempo –cuando Dios quiere- empieza a haber vocaciones del propio país. Al cabo de unos años ya no hace tanta falta que vaya gente de fuera. Si la labor es difícil –depende de los sitios- siempre vienen bien refuerzos. En Tierra Santa llevamos pocos años todavía. Por tanto, que haya venido a vivir a Tierra Santa tiene que ver con la labor de la Obra en este país. Creo que era necesario explicar esto para responder a la pregunta. Pude saludar al Papa en su reciente viaje a Tierra Santa. Al decirle que era del Opus Dei y que llevaba tres años estudiando árabe, lo primero que le salió –pues conoce bien la Obra y la quiere mucho- fue decir: -Se ve la universalidad del Opus Dei.
He venido a Tierra Santa para servir a la Iglesia de esta manera, con la finalidad de promover la santificación de los cristianos en su vida ordinaria, en su vida familiar y en su trabajo profesional, ayudándoles a hacerlo con perfección y ofreciéndoselo a Dios. Pienso que esto es algo muy necesario en todo el mundo, pero en esta Tierra de un modo especial es importante la virtud de la justicia en el trabajo y en las relaciones sociales.
Cuando me dijeron si quería venir a vivir aquí me llevé un buen susto. Lo primero que pensé fue en las bombas. Después recordé la ilusión que me hacía conocer la Tierra del Señor, los lugares Santos. Finalmente –y esto es lo que más importaba- me atrajo poder servir a todas las personas que viven en estos lugares tan especiales, tanto árabes como hebreos. Me ilusionó aprender idiomas tan exóticos como el árabe y el hebreo para poder ayudarles. Además, cada vez hay más gente que viene de peregrinación. Es un impacto fortísimo poder rezar en los lugares Santos. Aquí hay mucha gracia de Dios, y es necesario que haya sacerdotes, pues somos dispensadores de Su gracia.
Principales dificultades con las que se ha encontrado en todo este tiempo.
Los idiomas son una dificultad grande. Ya sabía algo de inglés, y poco a poco lo he ido mejorando. Era necesario para entenderme, para atender a las personas, para la predicación. Pero el inglés no es el idioma del país. Los idiomas son el árabe y el hebreo. Unos meses antes de venir empecé a estudiar árabe clásico con un profesor libanés en Zaragoza. Cuando llegué aquí tuve que empezar de nuevo, pues el árabe dialectal es distinto, al menos en las palabras más usuales. En Jerusalén más o menos la gente habla inglés. Pero cuando iba a Nazaret me encontraba con personas que sólo hablaban árabe o hebreo. Después de estos años me manejo con el árabe, pero todavía noto que me queda. Cuando me sienta más seguro espero empezar con el hebreo. Muchas veces llaman a casa por teléfono y tengo que pasar al inglés si me hablan en hebreo. También hay muchos rusos en el país. Nos hemos encontrado personas que viven en lugares de Israel donde sólo hablan ruso. En fin, el problema de los idiomas aquí es grande. Pero nunca he dejado de entenderme con alguien que tuviera real interés en hablar conmigo.
Otra dificultad es la distinta cultura del país. Es una forma de vida distinta. Esto varía lógicamente si hablamos de árabes o hebreos. Son distintos, cada uno con sus modos de ver la vida y de actuar. Al haber tan pocos cristianos se echa en falta una cultura cristiana. Por ejemplo, en Jerusalén durante las navidades no se ven adornos navideños, ni belenes por las calles. Se ven algunos en la ciudad antigua. Para ver ese ambiente hay que irse a Belén.
También cansan bastante los constantes controles de seguridad requeridos por la situación. Al entrar o salir del país son notables los chequeos que nos hacen. También al desplazarse por la ciudad se ven muchos militares armados siempre. Hay mucha policía por las carreteras. En broma decimos que si no ves un coche de policía delante es que lo tienes detrás. Para ir a Cisjordania, hay que cruzar Check Points, a veces esperando tiempo para pasar, por las largas colas que se forman.
¿Qué idea tienen allí de España?
España, en general, se ve desde aquí como un país desarrollado que está pasando una crisis grande. No sólo crisis económica, sino sobre todo de valores. La moralidad pública en Tierra Santa, en general, está mucho más alta que en España.
Mi impresión es que se considera España y, en concreto, a los españoles como gente abierta, simpática y agradable de trato. Cuando me han contado árabes o judíos sus viajes a España siempre han vuelto encantados del país y de sus gentes.
También se conoce mucho el país por la afición que empieza a haber aquí al fútbol. Al comprobar que eres español en un Check Point a veces te dicen: ¡España. Real Madrid! o ¡Me gusta el Barcelona! Me ha llamado la atención ver cómo se sigue desde aquí el fútbol de Europa. Retransmiten muchos partidos, y la gente suele ser de un equipo europeo. Durante la Eurocopa, en Nazaret, muchas casas tenían colgando banderas de distintos países a los que apoyaban. Ahora, como España va bien deportivamente, se sigue mucho.
¿Cómo viven otros españoles que conoce allí?
Conozco algunos españoles que viven aquí, pero no les veo mucho. Casi siempre estoy con palestinos o israelíes. La verdad es que no es un lugar fácil para adaptarse, en parte por las dificultades que he contado antes: los idiomas, cultura distinta... Es una cultura y mentalidad oriental. Los españoles que conozco suelen estar pocos años, pues después tienen que abandonar el país. Muchos tienen ganas de regresar a España pues sienten la tensión del país. Esto se nota más en Jerusalén, pues es la ciudad deseada por todos. No me refiero a la tensión del miedo a que haya violencia o atentados terroristas –últimamente hay muchos menos-, sino a la inquietud que se respira en el ambiente. Al conducir por Jerusalén a veces queda reflejada la poca educación, enfados, se toca mucho el claxon… En otras partes del país, como Nazaret o Haifa, esto es distinto.
Cuenta usted en su blog que trabaja con niños, entre otros. ¿Cómo son los niños de allí…? ¿Cree que se parecen mucho a los españoles?
He atendido durante tres años los clubes que tenemos aquí, y he podido conocer bien a niños y niñas de estos lugares. Antes de venir –ya siendo sacerdote- también estuve con niños unos nueve años en Zaragoza. Los niños de aquí son iguales que en todos lados. Tienen las virtudes de los niños: sencillez, confianza, audacia… Y también las dificultades de la sociedad actual: se distraen mucho, están todo el día jugando con el ordenador o la Play Station. Si están fuera de su casa llevan siempre su móvil y no paran de jugar con él. Les encanta el fútbol y están pensando todo el día en jugar a ese deporte.
También, como he comprobado en España, para el trato con Dios –si se les enseña- tienen una piedad especial, facilitada por las virtudes que decía antes: sencillez, confianza… Les atraen mucho las cosas de Dios si se les presentan de forma adecuada. Muchas veces dan ejemplo a sus padres para que recen más y se acerquen a Dios. Mi experiencia es que -sean de la religión que sean- los niños, sobre todo son niños. Se les puede tratar con toda confianza. No están todavía maleados. Es más fácil que comprendan que todos somos iguales y que hay que querer a todo el mundo. Y en esas estamos.
¿Cómo encuentra la fe de los cristianos allí? La visión de muchos es muy pesimista. Hablan de que se sienten solos, la pobreza, el “ostracismo” por parte de los judíos… ¿Hay conversiones? ¿Es fácil vivir allí para un cristiano? Me imagino por otro lado que no es lo mismo Jerusalén o Tel Aviv
Los cristianos aquí tienen muy poca formación. No suelen conocer bien su fe, aunque tienen una profunda conciencia de su identidad cristiana. Viven de la tradición que han recibido de sus familias. Pertenecen a una religión determinada, y se agarran a eso con gran seguridad y convicción. Les falta conocer y profundizar en su fe. No suelen hablar de cuestiones de religión con otras personas, en parte porque les faltan ideas, argumentos. Esta es una de nuestras primeras labores aquí: dar formación cristiana. San Josemaría decía que el Opus Dei era una gran catequesis.
Otra tarea que también tiene que ver con la fe es el optimismo. Efectivamente la visión que nos encontramos aquí es muy pesimista. Muchos árabes cristianos han ido –poco a poco- abandonando esta Tierra para irse a vivir fuera. En líneas generales los que se quedan aquí conviven con la mentalidad de que no hay esperanza. Es cierto que algunos han visto cómo durante muchos años se intentaba conseguir la paz, y todavía no se ha alcanzado. Pero, eso se ha trasladado también sin darse cuenta, al aspecto personal: una visión de la vida negativa. Un árabe empresario de Nazaret se había propuesto dar charlas a chicos que terminaban el colegio. Quería transmitirles la idea de que si se quieren hacer cosas se puede. Para ello lo primero es huir de la mentalidad de que todo es muy difícil. Efectivamente, muchas veces no es fácil, pero si se quiere se puede.
Es verdad que hay lugares -especialmente en Cisjordania- donde las dificultades son mayores. Hay situaciones de pobreza, problemas reales para encontrar trabajo, fronteras cerradas que impiden el libre comercio. Por otro lado también hay dificultad para hallar –sobre todo las mujeres- hombres con quienes casarse. Y se dan con frecuencia situaciones muy duras en que cristianas se casan con musulmanes y dejan de ver a sus padres y hermanos.
Conversiones hay, como en todo el mundo. Pero son pocas. De todas formas se puede decir que hay un interés muy grande por el catolicismo. Lo comprobamos en el seguimiento del viaje del Papa a Tierra Santa. En esos días algunos policías me hicieron algunas preguntas sobre nuestra fe con verdadero interés. Muchos no cristianos están interesados en conocer mejor nuestra religión. Por ejemplo, en las Misas de nochebuena, la mitad de los asistentes no son cristianos, pero quieren conocer lo que hacemos.
La vida para un cristiano en Tierra Santa no es fácil, como en tantos otros sitios del mundo. Pongamos el caso más frecuente: el de los cristianos árabes. Su vida aquí es una vocación a mantener viva la fe en la Tierra donde nació, vivió, murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. A los que rezan y profundizan en la fe esto les llena de ilusión, y les lleva a quedarse y procurar formar un núcleo familiar cristiano que vaya poco a poco influyendo en la sociedad. Es necesario que así sea. Y esa es nuestra misión aquí. Nuestra Señora, Reina de Tierra Santa, nos ayudará para conseguir esto, y sabemos que nos protegerá en su Tierra mirándonos siempre con especial cariño.








 Uno de los lugares más interesantes para visitar del mar de Galilea es Cafarnaum. En 1894 la Custodia Franciscana , por mediación de fray Giusepppe Baldi, de Nápoles, logro recobrar de los beduinos las ruinas de la sinagoga y buena parte de la antigua Cafarnaum. Estaba muy mal conservado el lugar, y se hicieron unas excavaciones importantísimas. Esta fotografía está realizada en 1894. En Cafarnaum Jesús podía llegar a ver a mucha gente, pues era un lugar de paso y muy comercial. Se encontraba en una gran arteria q conducía de Beisán a Damasco. En cambio, Nazaret era una aldehuela montañosa aislada, por lo cual Jesús preferiría pasar tiempo en Cafarnaum, lugar en el que convivían judíos y romanos. Cafarnaum tenía una población muy variada: agricultores, artesanos, comerciantes, recaudadores. Allí no había graves desigualdades economicas. Como se puede leer en el Evangelio, entre los romanos y los judíos se llevaban bien, y de hecho fue un centurión romano quien les construyó la sinagoga a los judíos, y los ancianos del pueblo dijeron a
Uno de los lugares más interesantes para visitar del mar de Galilea es Cafarnaum. En 1894 la Custodia Franciscana , por mediación de fray Giusepppe Baldi, de Nápoles, logro recobrar de los beduinos las ruinas de la sinagoga y buena parte de la antigua Cafarnaum. Estaba muy mal conservado el lugar, y se hicieron unas excavaciones importantísimas. Esta fotografía está realizada en 1894. En Cafarnaum Jesús podía llegar a ver a mucha gente, pues era un lugar de paso y muy comercial. Se encontraba en una gran arteria q conducía de Beisán a Damasco. En cambio, Nazaret era una aldehuela montañosa aislada, por lo cual Jesús preferiría pasar tiempo en Cafarnaum, lugar en el que convivían judíos y romanos. Cafarnaum tenía una población muy variada: agricultores, artesanos, comerciantes, recaudadores. Allí no había graves desigualdades economicas. Como se puede leer en el Evangelio, entre los romanos y los judíos se llevaban bien, y de hecho fue un centurión romano quien les construyó la sinagoga a los judíos, y los ancianos del pueblo dijeron a