De nuevo caminamos, poco después de salir el sol, por el sendero ajardinado que discurre cerca de la muralla hasta la Puerta de Jaffa. Hoy es sabat, y muchos hebreos se dirigen ya hacia las sinagogas o hacia el Muro para vaciar y alimentar su espíritu. Caminan decididos y orgullosos, a veces con porte moderno, actual; otros envueltos en abrigos negros, con rizos, sombrero y filacterias. También acuden niños cogidos de la mano de sus papás, con camisa blanca, pantalón oscuro y kippa. Qué cruel me parece, al menos para los pequeños, tal exhibición de identidad, y qué tremendistas y rígidos sus preceptos. La primera de las religiones que clamó el monoteísmo, el Verbo de Dios, aquella que se inició de forma divina con la revelación de Yahvé a Abrahán hace casi 4.000 años, se ha quedado hoy anclada en el pasado remoto. Pero cómo juzgar aquí, en esta ciudad, el modo de acercamiento del hombre a Dios, cómo distinguir el significado de una oración, el fervor y la veracidad de las palabras cuando se contemplan tan sólo unos ojos enjugados de lágrimas o unas manos implorantes.
Las callejuelas conocidas nos llevan al Santo Sepulcro, ese lugar de Jerusalén donde el alma parece saciar mejor su sed infinita. Escuchamos misa en la Capilla de La Crucifixión, unidos unos pocos en la fe católica, afortunados nosotros de compartir con el sacerdote el recuerdo allí -¡en el ápice del Calvario!- de una persona ausente ya de nuestra vida terrenal, y escuchar su nombre en aquel espacio que se llena gradualmente de cánticos ceremoniales griegos provenientes de la rotonda negra del Sepulcro.
Me siento preparado para recibir al Señor en comunión; en este lugar en el que su presencia se hace tan patente, no sólo por la historia acumulada como una pátina en cada rincón del oratorio, sino también por la grandeza de fe que se desprende de los fieles congregados, de esa mujer casi niña postrada frente al altar que mientras se cubre el rostro con las manos como queriendo excluirse de este mundo, se pliega sobre sí misma hasta apoyar la frente en el suelo en un gesto de humildad y entrega infinito.
Conducimos hasta Belén y encontramos la imagen más cruel de la intransigencia entre los pueblos, entre las civilizaciones. Se hace patente el desencuentro, la iniquidad de sus gobernadores y hasta de sus guías espirituales, que lejos de mirar hacia un solo Dios se afanan en conseguir poder y acólitos para su causa.

Un vergonzante muro de hormigón y alambradas separa dos mundos en una tierra que vio nacer a Jesús, símbolo de la paz, profeta para musulmanes y hebreos. Olvidadas sus enseñanzas, unos y otros se odian dispuestos a no descansar hasta eliminar al adversario. Pero nosotros, como cristianos, cruzamos caminando aquel tránsito de poder con la mera intención de visitar un lugar santo. Un buen hombre se encargará de mostrarnos desde su piedad y fe en el Islam cada rincón que recuerda al niño Dios.
Sobre un terreno acolinado y yermo se extiende esta pequeña ciudad árabe conservando la memoria de los siglos y adaptándose a los nuevos visitantes judíos, que al no renunciar a su pasado milenario y cierto, se presencian en núcleos esporádicos envolviendo y vigilando la población y sus pobladores.
La cueva de los pastorcillos, las ruinas bizantinas que en su día fueron templos y basílicas en honor de la anunciación del ángel, los pozos de agua antiquísimos, muestra de la bondad bíblica de estos lugares, los caminos, en fin, que descienden a los valles, te sitúan ciertamente en el entorno del nacimiento de Jesús.
A la Basílica de la Natividad se accede a través de una pequeña abertura, casi un resquicio bajo un arco tapiado, que llaman Puerta de la Humildad, recordatorio de lo insignificantes que somos como hombres mortales. De forma tan sencilla te introduce en una nave basta y vacía, flanqueada por imponentes columnas que soportan una techumbre de tiempos de los Cruzados. Un aire de arcaísmo envuelve también este santo lugar, al que llegan, como a tantos otros, decenas, centenares de peregrinos venidos de las tierras más lejanas, para rendirse ante el lugar que el profeta Isaías anunció como aquel donde vendría al mundo el Mesías. Se cumplió la profecía y, así, en La Gruta de la Natividad, una estrella de plata incrustada en la losa de una pequeña cueva – casi una hornacina – dentro de la cueva, muestra al mundo, ¡clama!, el pequeño espacio -quizás la indefensión del niño Dios- donde tuvo lugar el nacimiento. Una vez más la fe tiene que acudir en mi ayuda para abstraerme de otros estímulos, otras prisas, y observar con vehemencia tan entrañable lugar.
Belén posee un deslumbrante mercado turco donde se respira a fondo la historia de antiguos pobladores que impregnaron con su sangre, sus costumbres y su religión, las callejuelas y plazoletas que suben y bajan abarrotadas de mercancías y luz. Es un consuelo que a veces las civilizaciones respeten tesoros arquitectónicos de sus predecesoras para deleite de venideras.
Al salir del nucleo urbano serpenteamos entre un paisaje gris, salpicado de modestas construcciones de bloque, que nos lleva a una pequeña aldea desde donde divisamos el valle pedregoso y estéril. En una de sus cimas que le sirven de cerco, un oasis de verdor acoge una construcción lejana, casi escondida, propiedad y atalaya de los israelíes, un kibbutz, desde donde parecen vigilar la agonía y desesperación de los palestinos, rebeldes por habérseles sido arrebatada la tierra de sus antepasados. Cómo no escuchar su lamento, su rabia contenida, su falta de esperanza para sus hijos; agarrados ellos al erial que da pasto a sus legendarias cabras desde tiempos de sus abuelos, y aferrados también a la casa levantada con sus manos. Pero prescindo de tanto conflicto y observo despacio aquella tierra, la misma que existió en tiempos de Jesús, donde fueron degollados tantos inocentes y desde la que partieron José y María con el niño camino de Egipto.
Nuestro anfitrión nos halaga haciéndonos partícipes de su casa y su familia, ofreciendo quizás lo que ancestralmente ha sido verdaderamente importante para sobrevivir: la generosidad de hacerte compartir su mesa. De nosotros espera una ayuda -¿por qué no?- para seguir. Solimán conoce nuestra religión, la respeta, la sitúa dentro de la suya propia y en su boca pone su convicción: se sentiría igualmente feliz si uno de sus hijos se casara con una cristiana; él iría a la mezquita y ella a la iglesia. Cuánta bondad en estas palabras y qué sencillo su mensaje. En un instante oigo la mayor expresión de reconciliación entre los pueblos, de respeto, de esperanza… Dicho en este lugar adquiere su máximo sentido, y pienso que Jesucristo se sentiría muy feliz de escucharlo. Bienaventurado por ello.
Despedimos Belén con una visita a la Gruta de la leche, donde en una primorosa capilla subterránea puede contemplarse una imagen de la Virgen María llena de sencillez y dulzura. Ofrece el pecho al Niño mostrándonos su gesto más maternal. Un monje franciscano reza en silencio en un rincón, él y yo solos en aquella quietud, y por un momento siento la suya una vida plena.
Nuestro ya amigo árabe nos acompaña al muro, a las puertas férreas, a las alambradas que nos separan del otro lado. Al despedirnos nos dice que él no puede salir. Allí nos damos un abrazo sincero, y por un momento unas lágrimas quieren delatarnos y apenas somos capaces de contenerlas. Adiós, Solimán, suerte para tus hijos.

El atardecer desde la cima del Monte de los Olivos resulta una visión mágica, una ilusión para los sentidos. Quisiera detener el instante, que la atmósfera gris azulada permaneciera quieta, levitando sobre la vieja ciudad durante más tiempo, envolviendo sus calles apiñadas, sus tejados y sus habitantes sin abandonarlos nunca. Pero tonos naranjas y rojizos van ganando el cielo; la majestuosa y dorada Cúpula de la Roca, minaretes y campanarios, remarcan sus brillos y perfiles como eternamente. Allá al fondo, las bóvedas del Santo Sepulcro. Poco a poco todo va desapareciendo en la noche, y no queda del Monte Moria sino un mar de lucecitas. Para mayor hechizo, la llamada a la oración resuena profunda en todo el valle de Josafat como un eco milenario.




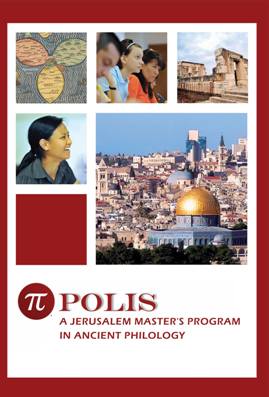

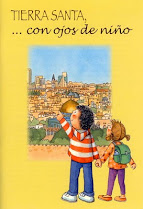






No hay comentarios:
Publicar un comentario