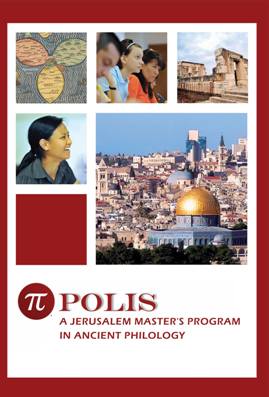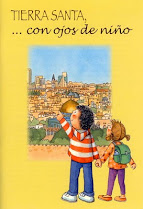Nos encontramos ante el lugar central de nuestra fe, que podríamos considerar el más sagrado de Tierra Santa: el sitio donde Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos (Símbolo de los Apóstoles).
Nos encontramos ante el lugar central de nuestra fe, que podríamos considerar el más sagrado de Tierra Santa: el sitio donde Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos (Símbolo de los Apóstoles).
Apenas unas decenas de metros separan el Calvario de la tumba del Señor. Toda la zona queda incluida dentro de la basílica del Santo Sepulcro, también llamada de la Resurrección por los cristianos orientales. A los ojos del peregrino, se presenta con una arquitectura singular, que puede considerarse incluso desordenada o caótica. En el exterior, está formada por varios volúmenes superpuestos y añadidos, entre los que destaca un campanario truncado; sobre ese cúmulo de edificaciones y terrazas, se levantan dos cúpulas, una mayor que la otra, que caracterizan el perfil de Jerusalén. El interior está configurado como un conjunto complejo de altares y capillas, grandes y pequeñas, cerradas con muros o abiertas, dispuestas en diferentes niveles comunicados por escaleras.
Esa apariencia sorprendente no es más que el resultado de su afanosa historia: quizá ningún otro lugar del mundo ha pasado por tantas edificaciones, demoliciones, reconstrucciones, incendios, terremotos, restauraciones... A esto hay que sumar que la propiedad de la basílica es compartida entre la Iglesia católica —representada por los franciscanos, que custodian los Santos Lugares desde 1342— y las Iglesias ortodoxas griega, armenia, copta, siria y etíope, que gozan de diferentes derechos.
Los Evangelios nos han transmitido que sacaron a Jesús y le condujeron al lugar del Gólgota, que significa "lugar de la Calavera" (Mc 15, 22. Cfr. Mt 27, 33; Lc 23, 33; y Jn 19, 17). Allí le crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio (Jn 19, 18). Ese sitio se hallaba cerca de la ciudad (Jn 19, 20); por tanto, fuera del recinto amurallado. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido colocado nadie (Jn 19, 41). Cuando Cristo murió, como era la Parasceve de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús (Jn 19, 42).
 Las investigaciones arqueológicas han encontrado otras tumbas de la misma época en las proximidades del Calvario, a las que se puede acceder desde la basílica. Este dato confirma que entonces todo aquel paraje se encontraba fuera de Jerusalén, pues la ley judía prohibía los enterramientos dentro de sus muros. Algunos estudiosos también han identificado la zona con una antigua cantera abandonada, de la que el Gólgota sería el punto más alto: esto concordaría con varios testimonios primitivos, que describen un terreno rocoso con numerosos fragmentos de piedra. En resumen, aunque hoy el Santo Sepulcro ocupe casi el centro de la Ciudad Vieja, debemos imaginar el lugar de la crucifixión en las afueras, teniendo a la vista las murallas y un camino transitado, sobre un peñasco que se elevaba varios metros del suelo, entre otros riscos más pequeños, huertos cerrados con tapias y sepulcros.
Las investigaciones arqueológicas han encontrado otras tumbas de la misma época en las proximidades del Calvario, a las que se puede acceder desde la basílica. Este dato confirma que entonces todo aquel paraje se encontraba fuera de Jerusalén, pues la ley judía prohibía los enterramientos dentro de sus muros. Algunos estudiosos también han identificado la zona con una antigua cantera abandonada, de la que el Gólgota sería el punto más alto: esto concordaría con varios testimonios primitivos, que describen un terreno rocoso con numerosos fragmentos de piedra. En resumen, aunque hoy el Santo Sepulcro ocupe casi el centro de la Ciudad Vieja, debemos imaginar el lugar de la crucifixión en las afueras, teniendo a la vista las murallas y un camino transitado, sobre un peñasco que se elevaba varios metros del suelo, entre otros riscos más pequeños, huertos cerrados con tapias y sepulcros.
Los cristianos de Jerusalén conservaron la memoria del sitio, de forma que no se perdió a pesar de las dificultades. En el año 135, tras haber sofocado la segunda rebelión de los judíos contra Roma, el emperador Adriano ordenó que la ciudad fuera arrasada y construyó encima una nueva: la Aelia Capitolina. El área del Calvario y el Santo Sepulcro, incluida en la nueva superficie urbana, fue cubierta con un terraplén y se levantó allí un templo pagano. Relata san Jerónimo en el año 395, recogiendo una tradición anterior: «desde los tiempos de Adriano hasta el imperio de Constantino, por espacio de unos ciento ochenta años, en el lugar de la resurrección se daba culto a una estatua de Júpiter, y en la peña de la cruz a una imagen de Venus de mármol, puesta allí por los gentiles. Sin duda se imaginaban los autores de la persecución que, si contaminaban los lugares sagrados por medio de los ídolos, nos iban a quitar la fe en la resurrección y en la cruz» (San Jerónimo, Ad Paulinum presbyterum, Ep. 58, 3).
 La misma construcción que ocultó el Gólgota a la veneración cristiana contribuyó a preservarlo hasta el siglo IV. En el año 325, el obispo de Jerusalén Macario pidió y obtuvo el permiso de Constantino para derribar los templos paganos levantados en los Santos Lugares. Sobre el Sepulcro de Jesús y el Calvario, una vez descubiertos, se proyectó una magnífica obra: «conviene por tanto —escribió el emperador a Macario— que tu prudencia disponga y prevea todo lo necesario, de modo que no solo se realice una basílica mejor que cualquier otra, sino que también el resto sea tal que todos los monumentos más bellos de todas la ciudades sean superados por este edificio» (Eusebio de Cesarea, De vita Constantini, 3, 31).
La misma construcción que ocultó el Gólgota a la veneración cristiana contribuyó a preservarlo hasta el siglo IV. En el año 325, el obispo de Jerusalén Macario pidió y obtuvo el permiso de Constantino para derribar los templos paganos levantados en los Santos Lugares. Sobre el Sepulcro de Jesús y el Calvario, una vez descubiertos, se proyectó una magnífica obra: «conviene por tanto —escribió el emperador a Macario— que tu prudencia disponga y prevea todo lo necesario, de modo que no solo se realice una basílica mejor que cualquier otra, sino que también el resto sea tal que todos los monumentos más bellos de todas la ciudades sean superados por este edificio» (Eusebio de Cesarea, De vita Constantini, 3, 31).
Gracias a las fuentes documentales y a las excavaciones arqueológicas —realizadas sobre todo en el siglo XX—, sabemos que el complejo tenía tres partes, dispuestas de oeste a este: un mausoleo circular con la tumba en el centro, llamado Anástasis —resurrección—; un patio cuadrangular con pórticos en tres de los cuatro lados, a cielo abierto, donde estaba la roca del Calvario; y una basílica para celebrar la Eucaristía, con cinco naves y atrio, conocida como Martyrion —testimonio—. La iglesia fue dedicada en el año 336. De ese antiguo esplendor constantiniano queda bien poco: dañado por los persas en el 614 y restaurado por el monje Modesto, el complejo sufrió terremotos e incendios hasta que finalmente fue destruido en 1009 por orden del sultán El-Hakim; la forma actual se debe a la restauración del emperador bizantino Constantino Monómaco —en el siglo XI—, a la obra de los cruzados —en el siglo XII— y a otras transformaciones posteriores.
http://www.josemariaescriva.info/
http://www.josemariaescriva.info/